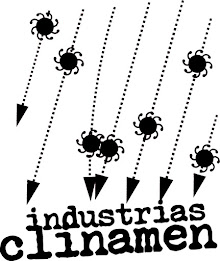Como médico, a lo largo de mi vida, he
visto muchas cosas. Algunas que quitan el hambre y revuelven el estómago, otras
que provocan pesadillas y quitan el sueño; pero sin duda nunca vi nada tan
curioso y fantástico como el caso de Natalio Vuotto.
Por aquel entonces yo aún estaba
haciendo las prácticas visitando pueblos del Piamonte en mi viejo Fiat 127
amarillo.
Cierto día, conducía a toda mecha por
una carretera sin asfaltar peleándome con los limpiaparabrisas averiados bajo
una tormenta de granizo y relámpagos, cuando lo que parecía un gran charco
resultó ser una zanja anegada en la que empotré mi Fiat. Un denso humo gris
empezó a brotar bajo el capó. Era imposible sacar el coche de ahí, por lo que podía quedarme dentro
esperando que alguien pasase por ahí —cosa que era bastante improbable—, o
caminar bajo la tempestad hasta encontrar un teléfono con el que llamar a una
grúa.
Me decanté por la segunda opción, así
que me puse mi chubasquero amarillo y empecé a correr con el incesante granizo
lastimándome los brazos con los que me cubría la cabeza.
La visibilidad apenas alcanzaba los
seis o siete metros, cuando por fin vislumbré luces entre la cortina de hielo,
parecía una pequeña aldea. Me sentí sorprendido, pues no recordaba haber visto
tal población en ningún mapa, pero lo olvidé enseguida para encontrar cobijo.
Esta aldea —que más tarde descubriría
que se llamaba Villa Nascosto— estaba
formada por una docena de construcciones agrestes, todas en torno a una pequeña
plaza en la que apenas había un par de árboles y sendos bancos donde sus
habitantes se sentaban a descansar y disfrutar de las agradables conversaciones
vespertinas después de las jornadas de trabajo en el campo.
Con el glacial granizo aún
repiqueteando en mi chubasquero, me metí apresuradamente en lo que parecía la
tasca del pueblo.
Resultó no ser más que un lóbrego
cobertizo, pero para mi sorpresa, habilitado para servir de taberna, con su
barra, sus anaqueles con botellas de vino y un par de mesas con sus sillas,
todo construido de madera con un acabado algo tosco. El tabernero era un hombre
viejo y rollizo que estaba sentado en un rincón mientras tallaba solitariamente
—pues no había nadie más— una figurita en un pequeño taco de madera, creo que
se trataba de una virgen, pero no pude reconocerla, era muy extraña. Cuando me
vio entrar me miró con unos agradables ojos claros y se levantó rápidamente
para descorchar una botella de vino.
—¡Ciao,
forastero! ¿Qué le trae por Villa
Nascosto en un día tan borrascoso?—saludó alegremente mientras me llenaba
el vaso de vino.
—He tenido un accidente allá en la
carretera, hay una zanja y… —probé un sorbo de vino, sabía dulzón al principio
con un regusto agrio, como a madera, pero bueno al fin y al cabo— bueno,
necesito una grúa ¿podría usar su teléfono?
—¡Ay, caro amico! aquí no tenemos teléfono.
—Vaya… entonces ¿tiene alguna
habitación disponible para pasar la noche? Tengo dinero.
—¡Por supuesto! ¿Sabe? No tenemos
muchos visitantes, creo que el último fue hace veinte años, será usted bien recibido.
Sígame, le enseñaré su alcoba. No hace falta que pague nada, aquí no usamos
dinero, solamente cuénteme alguna historia ¿a qué se dedica?
—Soy médico en prácticas —respondí
mientras le seguía por la angosta escalera de madera que subía al que sería mi
dormitorio—, y no creo que pueda contarle historias que no versen sobre el
tracto digestivo o el sistema circulatorio. Ahora que me acuerdo ¿no tendrán
ustedes algún vecino enfermo? Podría tratarle…
—¿Enfermo? —preguntó desconcertado—
Aquí nadie se pone enfermo desde hace mucho, creo que unos veinte años, y no
fue más que un catarro.
—Vaya, eso bien podría ser un caso de
interés médico, aunque sea por su ausencia.
—Tal vez deba hablar con Natalio
Vuotto, creo que no ha probado bocado desde hace veinte años.
—¿En serio? ¿Y está bien?
—Yo no le veo mal… pero ya es tarde,
quítese esa ropa húmeda y acérquese al fuego, le traeré algo de leña y ropa
seca.
Cuando me hube calentado en la pequeña
habitación —compuesta por un mullido jergón en una sencilla cama de madera
junto a una pequeña chimenea y una diminuta ventana orientada a Lombardía—, bajé
a charlar con el tabernero. Me ofreció primero algo de sopa, cosa que mi
jadeante estómago no pudo rechazar, así que me senté a la mesa y la silla
crujió bajo mi peso.
—Entonces — le dije al tabernero, cuyo
nombre era Luigi, mientras sorbía la sopa caliente— ¿Algún médico ha examinado alguna vez al signore Vuotto?
—No, que yo sepa —respondió Luigi—.
Pero olvídese ahora de ese asunto. Cene y suba a dormir. Mañana tendrá tiempo
de hablar con él.
—Está bien, pues tenga buenas noches
usted, y gracias por la hospitalidad.
—¡No hay de qué! —exclamó.
Apuré el resto de sopa, pan y vino y
subí de nuevo a mi alcoba.
Amaneció un día espléndido, uno de esos
en los que el otoño empieza a dar paso al invierno y Céfiro rocía la tierra
calentada al sol de un cielo despejado con un fresco hálito de rocío sobre las plomizas
hojas secas y los adormilados capullos de Flora.
Me sentía verdaderamente descansado, me
vestí mientras admiraba las colinas que se veían por mi ventana y bajé a tomar
un café con la mente centrada en la entrevista que le haría al tal Natalio.
—¡Buongiorno,
dottore! —me saludó Luigi desde la barra mientras preparaba café.
—Buongiorno
—contesté yo—, ¿cuándo podré ver al signore
Vuotto? —impaciente por comenzar con mis investigaciones.
—¡Esta misma mañana, si lo desea! Cuando
haya desayunado le llevaré hasta su casa. Es lo bueno de Villa Nascosto: ¡Todo está cerca!
Salimos enseguida de la taberna y Luigi
me dio un paseo por la aldea antes de llevarme a la casa de Vuotto. Lo que me
pareció curioso de Villa Nascosto fue
que, exceptuando la taberna de Luigi y la casa
comunale —donde almacenaban la cosecha común—, no había edificios dedicados
a locales o establecimientos, las propias casas de los vecinos servían para tal
fin. De esta forma el carpintero del pueblo tenía su taller en la planta baja
de su vivienda y el zapatero confeccionaba los zapatos en una pequeña
habitación de la suya.
La casa de Vuotto estaba un tanto
apartada, no lo suficiente para decir que estaba fuera de la aldea, pero sí
para percibir que había algo que la diferenciaba del resto, aunque a primera
vista era prácticamente igual que todas las demás. Natalio estaba sentado en un
pequeño banco junto a la entrada de su casa, justo debajo del alféizar de la
ventana decorado con jarrones de barro llenos de coloridas flores.
—¡Buongiorno!
—saludó con buen humor.
—¡Buongiorno,
Natalio! —respondió Luigi— Vengo a presentarte al dottore Baloardo, viene desde
Turín, se ha enterado de lo tuyo y le gustaría hacerte unas preguntas.
—Está bien —contestó Vuotto con placidez—.
Dottore, ¿qué quería usted saber?
—Buongiorno,
signore Vuotto —comencé a decir—,
verá, anoche Luigi me comentó que usted llevaba cierto tiempo sin comer.
—¡Ni beber! —respondió enseguida— Hará
veinte años ya…
—¿Veinte años? —inquirí incrédulo—
¿Cómo puede ser posible?
—Pase dentro, le invitaré a una copa de
vino y le contaré la historia.
Nos despedimos de Luigi, que debía
volver a la taberna, y cruzamos el umbral de su pequeña vivienda. Me sorprendió
que no tuviese ninguna mesa a la que sentarse, ni una cocina donde preparar
comidas; se trataba de una estancia diáfana con unas cuantas butacas viejas.
Natalio sacó una copa y me sirvió el vino.
—¿No me acompaña? —le pregunté.
—¡Oh, no! —soltó en una carcajada— no
puedo beber nada, caería directo a mis pies y es incómodo sacarse el vino del
cuerpo.
—No le entiendo.
—Por supuesto, verá… hace veinte años
que estoy vacío. Completamente. No tengo ni un solo órgano, solamente soy
pellejo y hueso.
—Pero eso es imposible —respondí
estupefacto— ¿Podría auscultarle?
—¡Claro! ¡Ausculte lo que usted quiera!
Y en efecto, por mi estetoscopio no
pude oír ni el más leve latido, ni siquiera una respiración.
—Pero… —balbuceé— ¿Cómo puede ser?
—Pues todo ocurrió hace veinte años, yo
tendría unos cuarenta por aquel entonces…
—¿Cuarenta? —interrumpí yo— Pues se
conserva usted muy bien —dije después como
disculpándome por haber cortado su historia tan temprano, aunque era cierto que
la apariencia de Vuotto era la de un hombre de unos cuarenta años y me
sorprendió que tuviese unos sesenta.
—Gracias —siguió.
»Pues eso, yo tendría unos cuarenta
años, y la vida aquí era prácticamente igual que ahora. Lo que sucedió fue que
cierto día, un día como éste, después de una jornada tormentosa, me levanté con
una sensación extraña en todo el cuerpo, como nunca antes me había sentido.
»Mi cabeza funcionaba muy despacio, con
un rítmico palpitar en las sienes, sentía la garganta como si estuviese
tragando papel de lija y mis fosas nasales estaban taponadas. Se lo juro
dottore, nunca había visto tantos mocos.
»Sentía mi rostro caliente, recuerdo
que hasta pensé que en cualquier momento surgirían llamas de él; pero en cambio
sentía frío, tanto frío que me apretujé entre las sábanas y decidí quedarme en
la cama hasta que todo aquello cesase.
»En aquella época yo solía salir a
trabajar el campo comunale con Luca,
otro joven del pueblo, que al percatarse de mi retraso, algo nada habitual, fue
a buscarme a casa. Me encontró tal que estaba: en la cama, con las sábanas
cubriéndome el cuerpo hasta por debajo de los ojos enrojecidos. Me dijo algo
así como: “¿Qué te pasa, Natalio?”, y yo le respondí: “No sé, no me encuentro
bien”.
»Tras darse cuenta de los síntomas que
sufría, Luca fue corriendo a la taberna de Luigi, entonces regentada por su
madre, Vera, que era la más sabia del pueblo, para preguntarle qué me pasaba y ésta
le dijo que lo que yo tenía era un catarro, que estaba enfermo.
»La noticia corrió como la pólvora por Villa Nascosto, nadie había estado
enfermo antes, o nadie lo recordaba.
»Recuerdo que me asusté muchísimo, no
sabía qué me iba a pasar ¿sabe? Pensé que me iba a morir ahogado en mocos.
»Por suerte, y con cierto halo de
misterio ahora que lo pienso, esa misma mañana llegó al pueblo un forastero.
Supongo que Luigi ya le habrá dicho que no solemos tener visitantes. El caso es
que este recién llegado era un famoso médico que venía desde Roma, por supuesto
los vecinos no tardaron en informarle de que yo había enfermado, y no cesaron
de insistirle en que me curase hasta que finalmente accedió.
»No recuerdo su nombre, pero sí sus
palabras. Me dijo: “¿Qué te ocurre, muchacho?” Y yo le comenté entre lágrimas
que no lo sabía, y que no quería morir. El dottore
me dijo que si temía a la muerte solo había una solución, y esta sería no
dejarle nada que pudiera llevarse.
»Yo no entendía nada de lo que decía,
pero le imploré que hiciese lo que fuera para que yo no muriese, entonces puso
su mano sobre mi frente y susurró unas palabras en una lengua extraña y yo caí
en un sueño profundo.
»Desperté unos días después y ya estaba
completamente recuperado. Me levanté de la cama de un salto y corrí a buscar al
médico, pero no lo encontré por ninguna parte. Vera me dijo que se había ido
justo después de curarme, y justo después me preguntó si ya me sentía bien y si
me apetecía desayunar algo mientras me ofrecía tostadas y rodajas de tomate.
Claro que yo me olvidé pronto del asunto y me senté a la mesa a comer.
»No puedes imaginarte mi sorpresa al
notar cómo las tostadas y las rodajas que iba tragando se precipitaban por el
interior de mi cuerpo hueco y caían en el fondo de mis pies. Imagínese que un
día se levanta usted y no tiene nada dentro. Por fortuna aquí en el campo la
vida es tranquila y uno se acostumbra a cualquier cosa, y el no tener órganos
es algo a lo que uno se acostumbra bien fácil. No tienes que comer ni beber, ni
hacer tus necesidades; sólo disfrutar de la vida y del trabajo. Y como ve,
tampoco envejezco y sospecho que aquel hechizo que me susurró el dottore me ha hecho inmortal, así que me
limito a disfrutar de la vida y mucho se lo agradezco.
—Pero… —dije finalmente cuando pude
controlar mi asombro— ¿Cómo se sacó las tostadas y el tomate del pie?
—¡Muy fácil! —rió— ¡Haciendo el pino!
Y esta es la historia más curiosa que
me ha ocurrido nunca. Nunca lo había escrito antes ni se lo había dicho a
nadie, quería conservar el anonimato de Natalio para brindarle la vida
tranquila que siempre ha deseado y de la que ahora mismo disfruta para la
eternidad, y ahorrarle los cientos de exámenes médicos que le hubieran hecho y
toda la fama y todos estos líos que se forman cuando sucede algo verdaderamente
extraordinario.
Por supuesto, el nombre de Natalio no
es más que una invención mía, así como el del resto de personajes y el propio
nombre del pueblo, precisamente para no darles fama ahora en mi epitafio y
arruinar su paz (en cambio lo de mi viejo Fiat 127 amarillo sí que es cierto).
Por lo demás, los sucesos transcurrieron tal y como yo los percibí.
Con esto me despido ya de una larga y
feliz vida en la que nunca olvidé a Natalio y su inmortalidad, que me recordaba
cada día que yo no lo era, y así pude disfrutar de tantos como tuve.

.jpg)