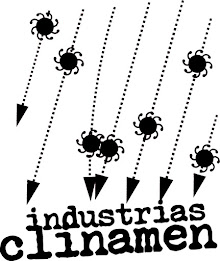|
| ilustración: Rubén Padrón |
A mediados de
abril de 1691, el buque La Chalagne zarpó del puerto de Marsella rumbo a
las Indias Orientales bajo el mando del capitán Connard, cuya misión era
introducir en el mercado mogol la devoción por los quesos franceses, para
después regresar con copiosos cargamentos de seda sedosa y calicó y, ya
puestos, un buen puñado de esclavos. Además, se pretendía llevar a cabo el
ambicioso cometido de establecer una ruta comercial más rápida atravesando el
canal de Suez, el cual, por aquel entonces, no estaba aún construido y se le
decía Suez a secas, literalmente.
Tras una
calmosa y más bien aburrida travesía por el Mediterráneo, con escala en Palermo
para aprovisionarse de vino, La Chalagne arribó a la costa norte de
Egipto y atracó en el lago Bardarwil. El objetivo era varar el navío en aquella
ensenada, sacarlo a tierra mediante un intrincado sistema de poleas de lo más
complicado, auparlo sobre unos troncos que hicieran de fulcros rodantes, y así
desplazarlo con discutible facilidad a través de las arenas del Sinaí hasta
alcanzar el mar Rojo. Pero tuvieron problemas a la hora de negociar el
salvoconducto con el sultán otomano, un tal Suleimán palito-palito, que les
exigió el pago de doce pipas de vino, justo lo que llevaban consigo, ni más, ni
menos. Connard asumió la cuota a regañadientes, temeroso de enfrentarse a
semejante empresa por el desierto sin gota de alcohol, pero sobre todo por el
riesgo de un amotinamiento de la tripulación perfectamente justificable.
El trayecto por
Suez a secas fue de lo más fatigoso y abstemio. Sucedió una trifulca provocada
por una discusión entre dos oficiales acerca de si las bestias jorobadas que
les salían al paso tratábanse de camellos o más bien de dromedarios, con
resultado de varios muertos por apuñalamiento. Además, habían olvidado en
Marsella el protector solar y sufrieron numerosas bajas añadidas, a causa de
las quemaduras y los inevitables síndromes de abstinencia.
Finalmente,
alcanzaron el mar Rojo (que resultó ser, para decepción de todos, azul) en un
glorioso catorce de mayo, pero, por desgracia, descuidaron comprobar el estado
de la quilla, desgastada por la fricción con los troncos, y La Chalagne
se fue a pique sin remedio nada más ser rebotada al agua, dejando únicamente un
par de supervivientes cuya historia, a partir de aquí, es la que nos ocupa.
Pier y
Fransuá, grumetes de poca monta y nada instruidos, sobrevivieron por pura
casualidad al encontrarse sesteando en la cofa en el momento del naufragio, con
tal fortuna que ésta fue la única pieza de La Chalagne que se mantuvo a
flote. Despertaron una semana después, navegando a la deriva, ya cercanos a Bab
el-Mandeb, en compañía de un balón de playa Nivea que resultó no ser para nada
locuaz.
“¿Falta
mucho?”, preguntó Pier. “Te he dicho ya mil veces que sí”, respondió Fransuá,
mientras redactaba una epístola a su madre querida. “Joder, me muero de
hambre”, dijo entonces Pier, “¿No tendrás un poco de queso?”. “¡Merde,
Pier!”, contestó Fransuá, ofuscado de veras, “¿Es que no puede uno escribirle
una epístola a su madre querida con un poco de silencio?”. “Pero si tú no sabes
escribir”, objetó Pier. “Ni mi madre leer”, dijo Fransuá, “Pero eso no es
excusa”. “¿Y cómo pretendes hacérsela llegar, eh?”, inquirió el primero. “Con
esta botella de aquí”, resolvió el otro.
Pasaron
los días y la situación de Pier, Fransuá y el balón de Nivea no mejoró
demasiado; extraviados bajo un sol tropical abrasador, bañándose de vez en
cuando en las aguas del Índico para refrescarse, subsistiendo a base de los
percebes que se iban adhiriendo al casco sumergido de la cofa… lo cierto es que
ni tan mal. Fransuá terminó su epístola satisfecho con la elegancia de sus
garabatos y arrojó la botella al designio de las corrientes. Pier dijo: “¿Falta
mucho?”. Y Fransuá volvió a responder: “Que sí”. Y para cuando quisieron darse
cuenta habían llegado a esa inhóspita región señalada en las cartas de
navegación con el inquietante lema de “Aquí hay dragones”.
“Por
cierto”, comenzó a decir Pier, “¿A dónde vamos?”. Fransuá, ya carente de
paciencia y francamente deshidratado, contestó: “No sé cuántas veces tengo que
decirte que a Madagascar”. A lo que Pier respondió: “¿Y eso? ¿Es que no
volvemos a Marsella?”. Y Fransuá soltó su perorata: “Ni por asomo. Nos
dirigimos a Libertalia, la tierra de los hombres libres comandados por el
electo capitán Misson. Donde todo es de todos y el sudor de la frente de cada
uno tiene su justa retribución. Donde no hay más ley que la que beneficia a la
hermandad al completo y donde uno puede tirarse a la bartola fumando hierba
mientras escucha a los Maytals en paz sin que ningún rey de pacotilla se meta
con nadie. ¡La utopía, amigo mío! Vamos allá donde nuestros cuerpos nos
pertenezcan sin ser explotados por ningún poder superior”. “Vaya”, respondió el
otro, “Suena de lujo”. “Y tanto que sí”, confirmó Fransuá. “¿Y falta mucho?”,
preguntó de nuevo Pier. “Ya casi estamos”, dijo Fransuá, con los ojos
brillantes, “Mira, por babor ya se adivina la costa”. “¿Eso que es, a la
izquierda o a la derecha?”. “¡Ahí mismo!”, señaló Fransuá. “¡Es verdad!
¡Hurra!”.
Pero
el regocijo les duró lo justo, pues enseguida el balón de Nivea exclamó: “¡Ojo cuidao!”,
y una panga terrible, de unas diecisiete toneladas, nada menos, emergió
fugazmente de entre las olas y los engulló a todos, cofa incluida, en un bocado
atroz.
Sin
embargo, la botella de Fransuá llegó felizmente a su destino, pero con una
demora de trescientos años, en 1987, y se descubrió que la epístola que
contenía era una traducción al portugués casi literal del octavo capítulo de Luz
de agosto, de Faulkner. Lo cual no deja de ser un auténtico misterio cuya
solución jamás obtendrá respuesta.