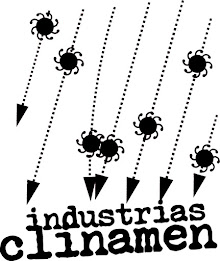Ayer no, ayer no, al otro, ocurrió una cosa.
Circulaba
distraído por la A-440 con una mano descansando sobre el volante y la otra
escrutando los diales en busca de la emisora apropiada cuando algo impactó
contra el parabrisas dejando una deliciosa mancha sanguinolenta con forma de
charco y un manojo de plumas desperdigadas alrededor.
Aceleré la marcha.
Lo sentí por el pájaro, pero yo ya poco podría hacer, así que activé los
limpias. Tenía prisa por llegar a casa y cortarme las uñas, pues me estaba
quedando sin calcetines. Y además estaba todo aquel asunto de la fiesta de
bienvenida de Bubbs, en el Diapasón, a la cual ya llegaba tarde hasta para la
despedida.
Dejé el coche
en la esquina de Pachydermes con Testudo y enfilé la calle cuesta arriba
cargando a mis espaldas el regalo para Bubbs; un pesado paquete cuyo contenido
ignoraba. Cosas de los muchachos, les encantan las sorpresas.
Cuando aún me
quedaban unas cuatro cuadras para llegar a mi departamento, a la altura de la
rúa Parnaso, me topé con el viejo Mo. Mo era el viejo mimo de mi barrio, tan
viejo como el barrio mismo, y mimo desde antes de ser viejo; todo un personaje.
Mo llevaba cada lado del rostro pintado de un color: El izquierdo era blanco
como un periódico usado, y la fingida sonrisa rosa le llegaba hasta la oreja.
El derecho, en cambio, era negro como una ceguera, y en la mejilla lucía un
cuarto menguante pintarrajeado en dorado, o tal vez fuera una banana mojada.
Me paré junto
a él, pues me hizo un gesto con su dedo corazón enfundado en un guante blanco,
y le pregunté que qué le pasaba.
—¿Qué te pasa, Mo? —le dije.
Mo se señaló a
sí mismo con ambos pulgares y después dirigió su dilatado índice hacia mi cintura,
como refiriéndose a mi trasero, y al final se puso a dar patadas al aire con
sus babuchas color crema. Yo le dije:
—Así que quieres patearme el trasero, ¿eh?
Se llevó las
manos a la cara como en aquella película de Munch, la del crío solo en casa, y,
en un instante, se había encaramado a la farola trepando como un simio y me
amenazaba desde lo alto con el puño y haciendo muecas de exabruptos.
Caí presa del
pánico. Desde luego, eso no me lo esperaba. Dejé el paquete en el suelo y, con
las manos temblorosas, me apresuré a sacar unas monedas del bolsillo y las
arrojé en su sombrero. Tiré también la cartera y unos cromos que no tenía
repetidos y salí huyendo calle abajo.
Atravesé la
praça do Ninho Basura como un salivazo de neutrinos y, al doblar por rúe
Flâneur, me crucé con mi casera, maldita, y la esquivé de un quiebro. Galopé
por los bordillos como si la acera fuera lava y terminé subido, no sé cómo, a
la escalera de incendios de aquel edificio de ladrillo mustio y color de plomo
que tan poco nos gusta y que tanto evitamos.
Desde arriba,
desde arriba huele a polvo en Estagira. El cielo se ve blanco como un oso polar
albino y los coches no se escuchan, se oye un río. Un torrente de sollozos y
quejidos en todas direcciones. Desde arriba lo sentí así y sentí pena. Y olvidé
a Mo. Y me bajé.
Llegué al
Diapasón con una suela rota y la cremallera del forro atascada a medio abrigar.
Me senté frente a Policarpo el fructífero bajo las torres del momento y
solicité un chorrito de bilis negra que empapara la cerveza.
—Se te ve hecho un asco —dijo Poli.
—Yo qué sé —mascullé—. ¿Ha llegado Bubbs?
—Perdió el tren, ya sabes, la resaca.
—Eso está bien, yo hoy maté a un pájaro.
—¡Bah, seguro que se lo merecía!
—¿Y éstos? Quiero decir, ¿No vienen?
—Hasta mañana no creo que aparezca nadie por aquí, no hasta
que llegue Bubbs. Tú has ido a recoger el regalo, ¿Verdad?
—Sí, sí, está donde Mo. Me la ha jugado otra vez.
—Estupendo.
—Oye, ¿Tú sabes qué pollas es?
—Ni idea, ya sabes cómo les gustan las sorpresas.