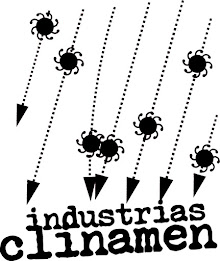Me cago en mis muelas. Tengo el
juicio podrido y sarro sarroso en las coronas. Calzo miasmas en las comisuras
de mi bocaza y me apesta el aliento, pero mal. Espero en la sala del dientista
a que me llegue el turno de ser devorado. A mi izquierda, un quídam con bisoñé
ojea una revista pornográfica de rarezas de lo más perturbadora y percibo su
bragueta humedecida. A mi otra izquierda, una tipa fea como un simposio de liendres
se hurga las encías como si buscara el interruptor de autodestrucción que acabe
con ella. A mi otra izquierda no hay nadie sentado, pero, a su lado, el general
Otto Von Bismark se acicala el esfínter que ocultaba su pickelhaube
prusiano, ahora en su regazo de tres piernas. Por megafonía cantan mi nombre: Toca
huir. Pongo los pies en polvo rosa y, claro, de primeras me resbalo, pero al
segundo intento ya emprendo la escapada. A mi paso sale un enano de dos metros
con coraza enarbolando un martillo hidráulico y un estuche de rotuladores Carioca®
al que le faltan los colores primos. Lo esquivo y salto por encima del
mostrador para caer de lleno en una bañadera infame de grosella templada. No
pasa nada. La voz mecánica del interfono reitera la llamada. Me salgo,
olvidando las chancletas, y me abrigo con el albornoz de felpa que me alcanza
una sepia con gafas opacas. Le digo: “Vaya, aquí la comida es realmente
terrible”, y el otro me ignora y se escabulle por ahí. Por la ventana aparece
entonces un cuarteto de cuerda sarajevita, que me dispara proyectiles de
cerumen con sus oboes y clarinetes haciendo las veces de cerbatanas. Golpeo al
primero con el puño abierto entre los ojos y al segundo le regalo un guantazo a
mano vuelta. Ambos se quejan de lo lindo y lo ominoso, pero yo obvio todo eso y
me ensaño con el tercero, arrancándole los botones del chaleco de pana uno a
uno mientras una desbandada de bugres y plantígrados se le salen por la
tráquea. Después de un rato, ya con los nudillos tumefactos y una melodía
feísima pegada en el tarareo, me giro y descubro que estoy en medio de un casamiento,
y no sólo eso: Yo soy el novio, yo soy el párroco, yo soy el daguerrotipista y también
el resto de los asistentes por descontado. Levanto el velo bleige de la novia,
que también soy yo, y esta me devuelve mi propia sonrisa sin incisivos ni de
arriba ni de abajo. Me cago en mis muertos entonces y le suelto un cabezazo que
yo mismo también sufro. Otra vez: Me despierto en lo alto de un edificio de
oficinas y ladrillos y cemento con muchas escaleras hacia lo alto que no llegan
a ningún lado y aún así, como siento que ya vienen a agarrarme, me encaramo y
subo. Desde arriba distingo mi propio vértigo y me digo: “Oye, tú, como te
caigas te vas a convertir en un charco en el suelo”. Y así se me escurre el pie
en el escalón de alabastro y me precipito al vano y me hago charco. Otra vez:
Espero en la sala del peloquero, en una silla incomodísima, de solo dos patas,
y me pregunta con un cartabón sobre la cabeza que si necesito las esdrújulas
para algo concreto. Me escapo. Se me aferran unas manos al lomo y trato de
zafarme. Paso por delante de los columpios y hago un alto para deslizarme por el
tobogán. Al final me espera un escualo cartilaginoso con las fauces abiertas en
un ángulo obtuso y, como no puedo desviar mi trayectoria, ni practicar ningún
tipo de parábola o estratagema, intento transfigurarme en un ácido correoso o
en cualquier otra sustancia que neutralice a mis enemigos, pero solo consigo
metamorfosearme en pelusa umbilical y así atravieso el tracto digestivo de la
bestia oceánica para salir por su ano caldoso trasformado en guano de pez.
Recobro mi figura original sin mucho esfuerzo, aunque olvidándome de las cejas,
y vuelvo a la sala del dientista. Me lo encuentro talando una araucaria que le
había brotado en el enchufe del instrumental y aprovecho que tiene las manos
ocupadísimas para desgarrarle el cuello en dos antiestéticas mitades con la
llave del buzón y salir de ahí por ancas. Me topo de nuevo con el enano de dos
metros. Ahora gasta una cara feísima y me apunta con una ballesta fabricada con
los trozos de una ballesta más grande. Le digo: “¡Cuidado, tras de ti!”. Y de
detrás del enano de dos metros aparece un enano de tres metros que se lo zampa
tal que así. Sigo huyendo, tropezándome con los dientes dientes dientes que se
me van cayendo de la boca y estos rebotan y se esparcen por el piso como
canicas perladas. Al fondo del pasillo un viejo bosquimano en su iglú pesca con
caña en la lámpara de araña barroca del techo. No pican. Sigo corriendo. Otro
dientista diferente al de antes me persecute haciendo chirriar una pulidora
terrible. Se apaga la luz. Ahora solo veo el negro negro negro y unos colmillos
espléndidos que sonríen sin labios. Entonces me cago encima y un reguero tibio
arroya por mis piernas hacia los calcetines. Vuelve la luz. Un cinocéfalo
papión se mastica sus propios pezones. Vuelve la luz. En un tablado en damero
hay cien científicos por cada mil militares. Vuelve la luz. Me caigo caigo
caigo por el agujero de mis caries particulares. Intento asirme a algo, pero
los restos del desayuno de café y cigarro se deshacen entre mis dedos de
corchopán y caigo caigo caigo por un orificio sin fondo. Llego al fondo. No hay
nada de nada de nada, solo cal y sal, y cosas que riman con rorcual. Miro
arriba, trascendental, más allá del cielo de la boca, justo encima del paladar
y ahí mismo me encuentro otra vez esperando esperando esperando en la sala del
dientista y me cago en mis muelas entonces.
31.10.20
Molar.
12.10.20
Cuentos de la taberna del Cuervo Blanco: Resistencia pasota.
Se
llega al Cuervo Blanco de manera inesperada, a través de una de esas callejas
anónimas que sólo se pisan por la noche, cuando está oscuro. De todas las
tascas, fondas y cantinas de la ciudad, la taberna del Cuervo Blanco podría ser,
sin lugar a duda, la más peculiar; y es que no hay cierta forma de encontrarla
y uno aparece ahí sin más y sin saber muy bien por dónde se ha venido.
Es
el caso de nuestro humilde protagonista, un tal Panmuphle, que pasó por el
Cuervo Blanco una tórrida noche de mayo con un agudísimo dolor en la tripa y la
ineludible, contingente y necesaria urgencia de cagar.
La
situación es la siguiente: Un apurado Panmuphle atraviesa el umbral de la entrada
con evidente prisa y una campanilla delatora instalada estratégicamente anuncia
su llegada. Mohandas, amo y señor de la barra, levanta la mirada y saluda con
media ceja y un áspero gruñido. Panmuphle, por su parte, solicita una cerveza
individual con la que comprar el derecho a usar el retrete, al tiempo que una
gélida gota de sudor le resbala por la espalda, y Mohandas, dadivoso por esta
vez, le sirve con parsimonia una botella de Amarillo medio fresca. “No tardes”,
le advierte al tal Panmuphle, “Chapo en cero coma”. “Vale, descuida”, responde
el otro, “El uvecé al fondo, ¿verdad?”. “No”, dice Mo, “Por ahí abajo”. Y
acciona una palanca que abre una trampilla oculta junto a la barra que lleva a
un tenebroso conducto con unas escalerillas de babosa bajo un cartel con letras
grandes que pone: “El peor baño de Escocia”. Y va Panmuphle y se mete por ahí.
Al
final del angosto pasillo, Panmuphle se topa con un tipo semigenuflexo que se
sujeta la bragadura con ambas manos y otro en la misma posición, pero un tanto
más calvo que el primero y sin manos. Tras la carcomida puerta se oye el
inconfundible Chorro Musical, largo y tendido, como un ruido blanco y líquido.
Panmuphle se coloca a la cola y pregunta: “¿Esperan Uds.?”. El menos calvo
contesta: “No, solo hemos venido a revisar el contador”. El otro eructa en do bemol. “Vale, vale”, se
justifica Panmuphle, “Es que calzo una alerta fecal de lo más perentoria, un
código siete en la escala de Bristol, más o menos”. “El truco”, dice el mitad calvo mitad no, “Consiste
en practicar un ejercicio de obturación esfintérica posterior”, y añade: “Como
en aquella canción de Juan Lenin, Campos de calabazas para siempre, que,
por si no lo sabes está inspirada en la Batalla de Mohács”.
Y
así, sin esperar respuesta de nadie alrededor, el alopécico parcial comienza su
relato:
«Esta
historia me la contó mi viejo compinche H. Purvis, en una tarde de total
vagabundaje por la comarca de Estramonia, bajo un sol funesto. Resulta que, en
la aldea húngara de Mohács, a orillas del Danubio, durante el dulce siglo
dieciséis, aconteció un suceso de lo más particular. Los turcos avanzaban por
la llanura de Panonia con el propósito de tomar Viena, atraídos por el pujante
prestigio de la tarta Sacher (de sobra es conocida la devoción de los otomanos
por la mermelada de albaricoque; les pirra). Y en Mohács, sabedores de la
inminente llegada de los osmanlíes, decidieron prepararse para el asedio.
»Fue
el húsar Faszfej quien, tras agotar todas sus reservas de palinka, trazó la
estrategia a seguir: Se vestirían todos a la moda turca, con turbantes,
babuchas y todo eso; y se harían pasar por hostigadores de avanzadilla
asegurando, cuando llegaran las tropas otomanas, que ya habían tomado la aldea
para evitar así una masacre que, francamente, les venía fatal en pleno agosto.
Era un plan infalible».
“¿Y
qué pasó?”, musita Panmuphle, al borde del rebose. “Pues que todo fue
relativamente bien, hasta que empezó a ir relativamente mal.” (Pausa
dramática. De fondo, el Chorro Musical).
«A
pesar de que las falsas ropas que vistieron para confundir a los turcos se
veían rematadamente desfasadas, el engaño surtió efecto. Pero con tan mala
fortuna, que tuvieron que tomar parte en el saqueo de sus propias casas, y la
aldea quedó reducida a un solarón humeante y lleno de escombros. “Por lo menos
salvamos el pellejo”, se justificó Faszfej ante sus vecinos, un poco
cabreadísimos. Sin embargo, se vieron abocados por orden del sultán a engrosar
las filas turcas y participar también en el sitio de Viena; y ya de ahí, los
que no fueron muertos en combate tuvieron que ejecutar una huida hacia delante
y mantener la farsa por el resto de sus vidas, mudándose a la Anatolia con el
resto del ejército turco. Y desde luego que nadie en su sano juicio quiere
vivir en la Anatolia».
El
calvo completo eructa de nuevo, simulando el canto de cortejo de la foca monje,
y Panmuphle masculla: “Ya, pero ¿qué tiene que ver todo eso con mi diarrea
insatisfecha?”. A lo que el a tercios pelado responde: “¡Resistencia pasota,
querido desconocido! ¡Como en las trincheras de Mulhouse!”.
«Esto
ocurrió nada más comenzar la Gran Guerra, en Alsacia. Franceses y alemanes se
habían pasado días enteros cavando las trincheras y acondicionándolas al gusto
de cada uno (se registraron transcendentales disputas en torno al color de las
cortinas), cuando, sin previo aviso, se ordenó la ofensiva mutua y empezó el
fuego de mortero condimentado con gas mostaza. Esto lo sé porque me lo contó H.
Purvis un día que estábamos hablando de cosas así. El caso es que, en el bando
francés, el teniente coronel al mando, Fransuá Salaud, era un auténtico
cobarde, al igual que su homólogo alemán, un tal Friedrich Hosenscheißer; y ya
en los prolegómenos de la beligerancia se mostraban francamente reacios a
entablar toda clase de combate, por no ser ninguno de los dos especialmente
duchos en el uso del fusil, y no digamos ya en el de la bayoneta. Pero a ambos (y
esto es una concomitancia más que no deja de sorprender a cuantos historiadores
estudiaran esta contienda hasta la fecha) el uniforme les sentaba fabuloso.
»Total,
que en el momento de acometer el ataque, Fransuá tuvo una suerte de epifanía,
una revelación magnífica, y mandó a su regimiento que se hicieran los cadáveres
y no movieran ni un solo músculo, ni dispararan medio tiro, ni nada de nada;
con la intención peregrina de que los alemanes se aburrieran y se volvieran a
sus casas a comer chucrut o lo que quiera que hagan los alemanes en tiempos de
paz. Una estratagema arriesgada, desde luego, pero tampoco descabellada del
todo».
“Y
que lo digas”, dice el recalvorota, “Si a mi capitán se le hubiera ocurrido eso
mismo en Vietnam, yo aún podría morderme las uñas”. A Panmuphle se le escapa un
pedo acuoso y protesta: “¡Vaya milonga! ¡Y ahora dirás que justo así fue como
se ganó la guerra!”. El Chorro Musical, al otro lado, se mantiene impertérrito
y perpetuo. “Para nada, las guerras siempre se pierden”, contesta el pocopelo,
“Pero justo esta conflagración en particular quedó en empate técnico, y es que Hosenscheißer,
en un arrebato de tendencia afrancesada, tuvo exactamente la misma idea y,
hasta donde yo sé, ahí que siguen ambos bandos, cultivando moho mientras
aguardan a que el contrario se largue”, y añadió, “O eso, o bien saltaron por
los aires convirtiéndose en agujeros”.
Es
entonces que la cabeza invertida de Mohandas asoma por la trampilla del techo y
vocifera: “¡Venga, todo el mundo fuera del bar!”. Y no se supo ya más nada.
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
por
'P. Lavilha
0
comentarios
Etiquetas:
bar,
cagar,
calvo,
cerveza,
Chorro Musical,
Cuervo Blanco,
H Purvis,
Juan Lenin,
Mohács,
Mohandas,
Mulhouse,
palinka,
Panmuphle,
resistencia,
trincheras
Suscribirse a:
Entradas (Atom)